En noviembre de 2019 -cuando nada sabíamos de lo que se nos venía encima- el diario español El País publicaba una nota sobre el expresidente de la URSS, Mijail Gorbachov, en el marco de un aniversario de la caída del muro de Berlín.
En la citada nota, la periodista describe el ambiente de la Fundación Gorbachov en Moscú donde se encontrarían, como extrañamente tranquilo, con poco movimiento. La razón: la imposibilidad de realizar actividades con fondos internacionales, para evitar ser acusada de “agente extranjero”, lo que implicaría graves consecuencias debido a la legislación promulgada por el presidente Vladimir Putin. Así, el hombre que cambió la historia con aquella revolución llamada perestroika que abrió puertas y ventanas dejando vía libre a la verdad y a la libertad, hoy es víctima de una sorprendente vuelta al pasado.
La anécdota viene a cuento estos días de creciente autoritarismo allá y acullá, debido al reciente cierre de la organización rusa Memorial Internacional, surgida con los cambios que se produjeron al compás de la glásnost (transparencia en ruso) decretada por Gorbachov. La organización se echó al hombro la vital labor de investigar, documentar y mantener la memoria histórica sobre los crímenes del estalinismo.
Con los aires de libertad de aquellos años se abrieron los archivos de la KGB, miles de familias querían saber lo ocurrido a su padre, abuelo, tío, esposo, desaparecidos en los engranajes del gulag. Se trataba no solo de un proyecto histórico sino también político, en el sentido más noble del término. Sus fundadores estaban convencidos de que solo con un trabajo de memoria riguroso y sincero, podría la Rusia moderna pasar la página del terror soviético y seguir hacia adelante.
A esa misión histórica, la organización añadió otra contemporánea: la defensa de los derechos humanos, primero durante las dos guerras de Chechenia, y tras la llegada de Putin al poder, dando seguimiento a los presos políticos.
Los argumentos esgrimidos por la justicia rusa para cerrar la organización son kafkianos y aterradores. Tras su declaración de “agente extranjero” en 2016 -lo que recuerda el mote de enemigo del pueblo durante el estalinismo-, Memorial Internacional tenía la obligación de colocar las palabras “agente extranjero” en cada publicación, en cada página, en cada mensaje en redes sociales, en cada mención de su trabajo. Las instrucciones desde el poder eran tan absurdas, que fallar en su cumplimiento era cuestión de tiempo.
Pero, como suele suceder, ese argumento escondía otro -el verdadero- que fue evidenciado por el fiscal durante el proceso: “¿por qué nosotros, descendientes de los vencedores, deberíamos tener vergüenza y arrepentirnos, en lugar de estar orgullosos de nuestro glorioso pasado”. Es decir, Memorial había puesto el foco en el terrible pasado del totalitarismo y represiones estalinistas, lo que es considerado imperdonable para aquellos herederos del mito fundador de la victoria de 1945. Una vez más, el argumento nacionalista usado para justificar atropellos y mentiras.
Todo este escenario de espanto que ocurre al otro lado del mundo, tiene sus imitadores en este continente. Las organizaciones no gubernamentales, los defensores de derechos humanos y los activistas ambientales, son objeto de constantes ataques en casi todos los países de Centroamérica, por ejemplo. Hace solo unos días asesinaron en Honduras al dirigente indígena y defensor de derechos humanos, Pablo Hernández.
En Nicaragua -donde las cosas no pueden estar peor para la democracia y los ciudadanos- la Asamblea Nacional ha ilegalizado más de 30 organizaciones desde 2018. Y siguiendo el modelo ruso, en 2020 aprobaron la Ley de Agentes Extranjeros que impide donaciones a las organizaciones, con el alegato de “salvaguardar la seguridad nacional”. Lo mismo intenta hacer el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Por lo visto, las supuestas diferencias ideológicas no son una barrera cuando de acumular poder se trata.
El ataque a las organizaciones no gubernamentales es global, como lo ha documentado Amnistía Internacional que cita en un informe de 2018 al menos 50 países que están utilizando tácticas intimidatorias y aplicando normas represivas para evitar su vital labor. El interesante informe Leyes concebidas para silenciar: ataque mundial a las organizaciones de la sociedad civil, está disponible en su sitio web.
No en vano IDEA Internacional incluye entre los parámetros de medición de la calidad de la democracia el concepto de participación ciudadana, que no se limita a la participación electoral -tan amañada en el mundo como el caso de Nicaragua o las leyes que restringen o dificultan el sufragio en Estados Unidos-, sino que incluye la participación de los ciudadanos en las organizaciones de la sociedad civil. Un derecho que está bajo acoso por todas partes y que los panameños que aún tenemos libertad para organizarnos, participar, criticar o proponer, debemos cuidar, proteger y, sobre todo, ejercer.
La autora es presidenta de la Fundación para el desarrollo de la libertad ciudadana: capítulo panameño de TI






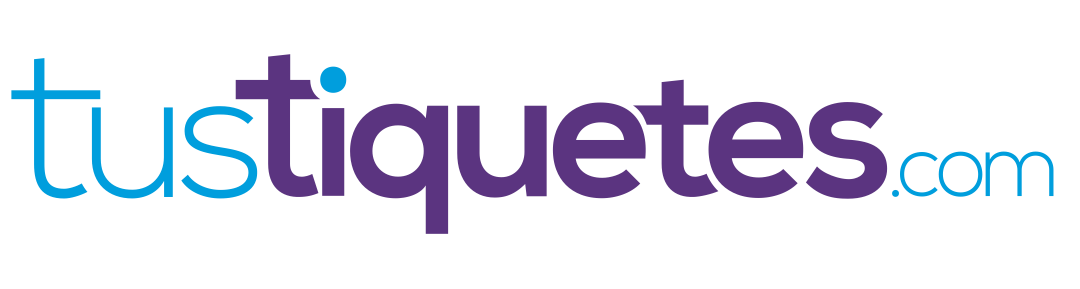
 EMIR ABDUL - TOUR 2025
EMIR ABDUL - TOUR 2025 AFRIK TATTO CONVENTION
AFRIK TATTO CONVENTION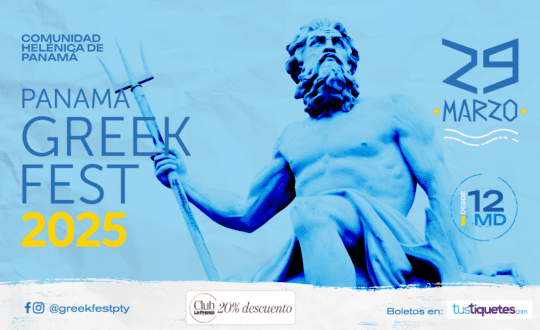 PANAMA GREEK FEST
PANAMA GREEK FEST 14° Festival Internacional de Artes Escénicas
14° Festival Internacional de Artes Escénicas