Amenudo, cuando ocurre una inundación, deslave, etc., se le llama “desastre natural”, pero... ¿realmente la afectación a las personas, sus bienes o infraestructuras, es por causa de la naturaleza?
Si bien los fenómenos naturales como tormentas, terremotos, crecidas de los cuerpos de agua y otros, son normales, ¿acaso no son las prácticas y acciones humanas, como la mala planificación y construcción, ocupación de zonas inadecuadas, y la mala disposición de la basura, entre otras, las que generan los desastres?
Esta semana, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la Universidad Tecnológica de Panamá realizó un conversatorio en la Facultad de Ingeniería Civil, donde participaron representantes de oenegés, de la Asociación de Municipios de Panamá, del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), docentes y de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/OFDA).
En el evento, organizado por Ideasmedia.org, y al cual asistieron estudiantes de ingeniería ambiental y civil, el Dr. Ignacio Chang se refirió a la creación de sistemas que contribuyan a reducir riesgos a desastres y que sean inclusivos, para personas con discapacidad, así como a un proyecto de alerta temprana para 10 cuencas prioritarias.
Los expositores planteaban que el concepto de “riesgo” se ha visto equivocadamente, circunscrito a un evento particular, mas no a lo que genera ese evento. Así, poco se ha hablado de las afectaciones al ambiente y sus consecuencias en materia de riesgo.
Manuel Santana, de USAID/OFDA, destacó que “los desastres son humanos” porque “somos nosotros los que construimos mal, indebidamente. Ubicamos nuestras poblaciones donde no se deben ubicar”.
El mal llamado “ desarrollo”, que se relaciona con mejoramiento del futuro, es un generador de riesgo. Cuando se trata de construcciones, hay que analizar lo que significa cada proyecto para las calles, los drenajes, el ambiente y la calidad de vida.
También hay que considerar la creciente población que está migrando a las ciudades. “Se estima que para 2030, el 60% de la población vivirá en las ciudades”, dijo Santana. Eso se traduce en aglomeración de personas, escasez de recursos, más contaminación en una zona, y por ende, mayor riesgo.
“Hay que ver la ciudad como un conjunto, con su gente, sistemas y funciones. Hay que pensar, ¿quién producirá los alimentos para los que migran a las ciudades?”
Reyes Jiménez Ríos, del Sinaproc, se refirió a la gestón integral del riesgo de desastres e hizo hincapié en que a menudo los esfuerzos se enfocan solo en una “gestión reactiva”; es decir, en responder de la mejor manera ante situaciones de desastres cuando ya ocurrieron, pero se olvida la “gestión prospectiva”, para evitar generar nuevas condiciones de vulnerabilidad; y la “gestión correctiva”, para reducir condiciones de vulnerabilidad que ya existen.
Las políticas públicas en materia de riesgo y desastres deben contemplar todos los niveles, desde las entidades locales hasta las provinciales y nacionales.
Es necesario hacer alianzas para la “gobernanza del riesgo”, que se refiere a contar con planes, objetivos, competencias y coordinación entre diferentes sectores. Además, se debe aumentar la preparación frente a desastres e invertir en la reducción del riesgo para alcanzar la resiliencia.
En ese sentido, las universidades, como formadoras de profesionales, tienen un rol para contribuir a generar un desarrollo sustentable y reducir los riesgos por desastres. Desde estos centros del saber, se debe trabajar en la “construcción de conocimiento” y no en la mera transferencia de contenidos.







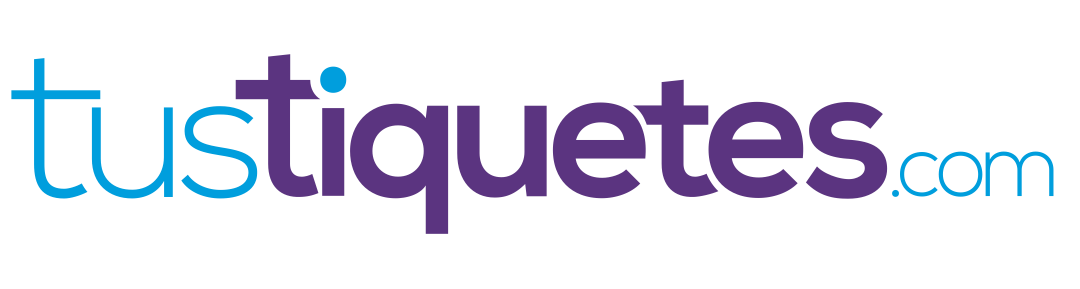
 ¿Quién será el Conejo de Pascua?
¿Quién será el Conejo de Pascua? Wine and Cocktail Fusion Fest 2025
Wine and Cocktail Fusion Fest 2025 AFRIK TATTO CONVENTION
AFRIK TATTO CONVENTION 14° Festival Internacional de Artes Escénicas
14° Festival Internacional de Artes Escénicas