La panameña Johana Zapata, de madre chilena y de padre nicaragüense, se encontraba cursando el tercer año de la carrera de medicina cuando sintió que debía tomar otro rumbo profesional, pero sin escapar del paraguas de la salud.
En ese momento, se dio cuenta de que aunque tenía aptitudes que la llevaron a visualizarse a sí misma como médico, sintió que por “experiencias de vida” era hora de hacer un ajuste que la llevaría a volcarse, ahora, hacia la salud mental.
Así, se motivó y optó por empezar de cero y se inscribió en la licenciatura de psicología.
Hoy, Zapata está próxima a recibir su doctorado en Psicoterapia por la Pontificia Católica Universidad de Chile, y como parte de su tesis doctoral realizó una investigación basada en una técnica llamada “mentalización”, que define como el hecho de “poder pensar en las emociones y en los pensamientos que están por detrás de los actos de las personas”.
De acuerdo con Zapata, se trata de un concepto “algo parecido a la empatía, pero que tiene un componente cognitivo. Es poder pensar en lo que está sintiendo la otra persona, pero a un nivel un poco cognitivo”.
Enfocó su análisis en el rol del apego entre el cuidador (en este caso, la madre) y de qué manera influía en su niño, especialmente en sus tres primeros años de vida.
¿Cómo se logra “mentalizar”?
La mentalización se aprende, es una habilidad que todos tenemos, pero no nacemos con ella, sino que es una habilidad aprendida, y se aprende por el apego.
¿Quiénes pueden ponerla en práctica?
Todos tenemos la capacidad para desarrollar la mentalización. Es una habilidad que va intrínseca en el hombre, pero este necesita herramientas emocionales de sus padres [como cuidadores] para poder desarrollarla, aunque no necesariamente [siempre es así]. Si bien cuando eres chico aprendes de tus padres, también se puede aprender de un terapeuta cuando ya eres más grande, o cuando necesitas que alguien “te modele” y te ayude a pensar contigo.
¿De qué manera el apego incide en la mentalización?
La base de la mentalización es el apego, y es una relación bidireccional. Una influye en la otra. Un padre que puede pensar en los estados mentales de su hijo tiene un apego seguro.
¿Cuál fue el objetivo de su tesis doctoral?
Desde que regresé a Panamá [entre 2007 y 2008] me encontraba comentando mi proyecto [de tesis doctoral] cuando empecé a ver el tema de mentalización, y ahí empecé a ahondar en el tema de la investigación. Así comencé a notar los excelentes resultados que estaban arrojando [los talleres de mentalización] en Inglaterra, Estados Unidos, y en muchas partes distintas. Y como soy psicóloga clínica de niños me interesó el asunto.
¿En qué consistió la muestra de madres de niños preescolares?
Empezamos con 125 mamás, pero al final un total de 26 fue la que hizo el taller [psicoeducativo].
¿En qué contexto social vivían estos niños?
Son niños en riesgo social. Son de las comunas más pobres de Santiago de Chile, por así decirlo. En Santiago, el rango salarial se hace por quintiles, y ese era el quintil más bajo.
¿Qué tipos de apego existen?
El apego se divide en dos tipos grandes, que a su vez se subdividen. El apego se divide en “seguro” y en “inseguro”. Si es “inseguro” se subdivide en “evitativo” y “ansioso”. Hay un tercer tipo que es el “apego inseguro desorganizado”.
¿Cómo fue el apego de estas madres?
Salió mixto. Salió más que todo “apego inseguro” [que ellas desarrollaron antes de sus tres años], pero se encontró más de un tercio de mamás con “apego seguro”.
¿Qué resultados trajeron las intervenciones psicológicas que brindó?
Hemos podido ver que disminuyó la ansiedad en el apego por parte de las madres hacia sus hijos.
Además, se mejoraron ciertos aspectos por medio de la lectura de cuentos (...). Hubo un aumento no significativo, pero sí una fuerte tendencia en el aumento de la cantidad de palabras con emociones y en el aspecto referente a cogniciones [al momento de leer el cuento].







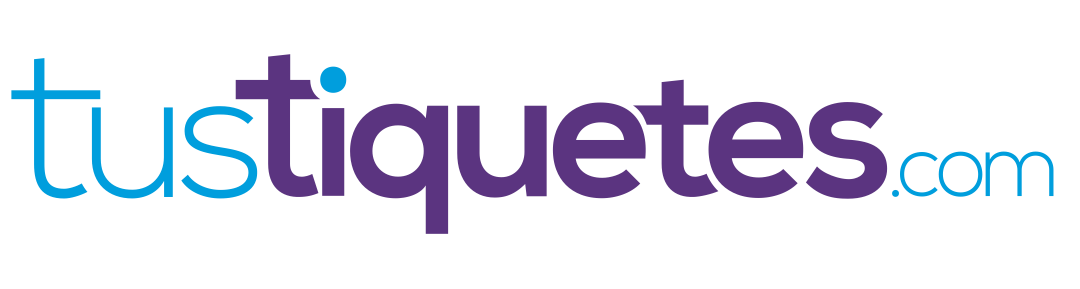
 ¿Quién será el Conejo de Pascua?
¿Quién será el Conejo de Pascua? Wine and Cocktail Fusion Fest 2025
Wine and Cocktail Fusion Fest 2025 AFRIK TATTO CONVENTION
AFRIK TATTO CONVENTION