En los últimos 20 años, la propaganda electoral se ha enfocado en conseguir el dinero de los ricos y el convencimiento de los pobres con el pretexto de proteger a los últimos de los primeros. Esta estrategia ha provocado una exacerbación de prácticas populistas entre los mandatarios, con la consecuente andanada de subsidios que, lejos de ser paliativos transitorios a la miseria, terminan por agravar la dependencia estatal del sector más humilde. El estilo populista puede hacer ganar una elección, pero a riesgo de perder a toda una generación, porque hipnotiza tanto al pobre que acaba favoreciendo su multiplicación. Como apunta Fernando Savater: “El populismo es la democracia de los ignorantes”. El gravamen que pagamos los asalariados se utiliza para patrocinar la vagancia de los demás. Milton Friedman lo resumía con la frase: “Tenemos un sistema que cobra cada vez más impuestos al trabajo y subsidia el no trabajar”.
Lo que necesita el país es un líder visionario que promueva, sin ambages, una educación pública de calidad para todos. Es lo único que puede resolver la pobreza en sus múltiples dimensiones. Me gustaría preguntar: ¿de qué ha servido la beca universal a los estudiantes que solo obtienen nota de pase? El nivel de deserción y fracaso escolar parece seguir creciendo. ¿Qué beneficio ha aportado el pago al adulto mayor de 65 años? ¿Ha mejorado su calidad de vida, o solo servido para financiar lotería, alcohol o ludopatía? ¿Qué utilidad ha emergido de las transferencias condicionadas a la gente de escasos recursos? ¿Han cumplido los compromisos o adquirido competencias para mercadear sus oficios, evitando el parasitismo perpetuo?
El politólogo Harry Brown define a Panamá como un país económicamente neoliberal, culturalmente conservador y políticamente clientelar. Yo agregaría que gran parte de nuestra sociedad es también “sociológicamente hipócrita” e intelectualmente superficial. En estas circunstancias, la demagogia representa la herramienta más útil para alcanzar el poder, y el voto se convierte en un atajo cognitivo en torno a las promesas ofertadas. La honradez, capacidad, ética e ideología del candidato pasan, tristemente, a segundo plano. Es el territorio fértil para sembrar esperanza y cosechar decepción.
Son pocos los votantes que estructuran una decisión responsable, basada en los insumos económicos, sociales, jurídicos, culturales y religiosos de los aspirantes porque, desafortunadamente, los debates no son diseñados adecuadamente para descifrarlos. Los periodistas moderadores, con sus limitaciones técnicas o afinidades solapadas, no escarban en las disyuntivas sobre estatismo o privatismo, centralización o descentralización, autarquía o globalización, mercado regulado o libre, nacionalismo o multiculturalismo, conservadurismo o liberalismo, Estado confesional o laico, ecologismo o progresismo, derechos humanos o tradiciones inmutables. Es harto difícil, por tanto, predecir la línea programática que seguirá el gobierno del triunfador. Resulta inextricable, además, conocer el genuino pensamiento de los contendientes, porque ellos lo camuflan según intereses proselitistas. Ninguno se arriesga a perder seguidores, aunque eso signifique transgredir convicciones propias o someterse a la charlatanería de predicadores.
Las promesas forman parte de la arenga habitual del político, sin importar que sean o no consumadas posteriormente. Lo menos traumático para el ciudadano sería elegir a quien menos prometa. Ese será, seguramente, el que menos defraude.
El autor es médico







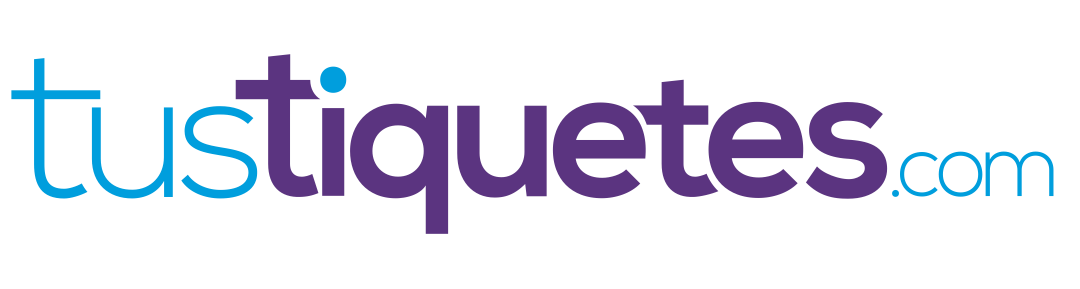
 Wine and Cocktail Fusion Fest 2025
Wine and Cocktail Fusion Fest 2025 AFRIK TATTO CONVENTION
AFRIK TATTO CONVENTION