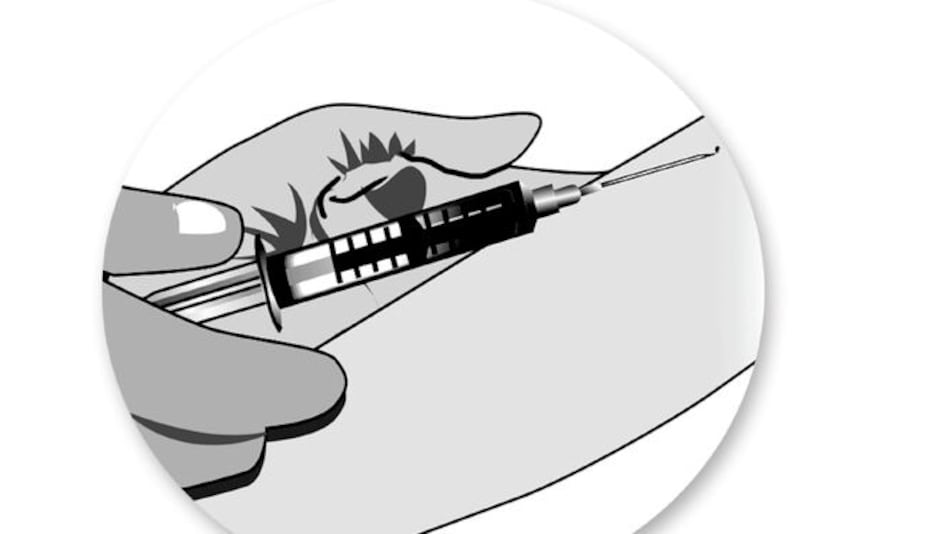La medicina es una mezcla armoniosa de arte y ciencia. El arte descansa en la actitud humanista de la profesión, desplegada a través de la empatía y del conocimiento de las ansiedades, preferencias y juicios de valor de los pacientes ante cualquier intervención profiláctica o terapéutica. La ciencia se nutre de las evidencias. La investigación epidemiológica y clínica es la fuente generadora de los datos científicos para muchas enfermedades. En dolencias infrecuentes que no pueden ser estudiadas rigurosamente, se requiere la opinión de los especialistas para tomar la mejor decisión.
La evidencia requiere ser ponderada para que posea una estructura heurística coherente. Existen diversas escalas para estratificar la calidad de los datos. La jerarquía de las pruebas, en orden descendiente, es: revisiones sistemáticas (meta-análisis), ensayos clínicos controlados y aleatorizados, estudios de cohorte, casos y controles, series de casos, reportes de casos y, por último, la experiencia del erudito. Como cada uno de estos sondeos exhibe fortalezas y debilidades en su metodología, la jerarquización debe responder a gradientes de robustez. El sistema “Grade” es el más moderno e incluye cuatro niveles de calidad: alto, moderado, bajo y muy bajo (según grado de coincidencia entre los efectos reales y estimados de cada experimentación), y dos niveles de recomendación: fuerte y débil (según relación entre efectos deseados e indeseables).
Se han formulado parámetros epistemológicos que bajan o suben la calidad de una investigación. Limitación en diseño y ejecución del estudio (riesgo de sesgos), inconsistencia de resultados (excesiva heterogeneidad), incertidumbre de que la evidencia sea directa (variables de confusión), imprecisión de hallazgos (amplios intervalos de confianza, muestras pequeñas, bajas prevalencias de los eventos medibles) y sesgos de publicación (estudios negativos no reportados), son falencias que reducen la solidez. Hay atributos que incrementan la confiabilidad de los datos: fuertes asociaciones (RR/OR muy elevados), claros gradientes dosis-respuesta y mínimos factores de confusión o problemas de precisión. Las guías clínicas, además de elaborar recomendaciones con base en jerarquías y niveles, incorporan sugerencias para reducir potenciales distorsiones inducidas por presiones comerciales o conflictos de interés, como pueden ser las magnificaciones de efectos pequeños (significancia estadística, pero no clínica) o las medicalizaciones innecesarias de trastornos transitorios, autolimitados.
Por tratar con vidas humanas, el médico debe alejarse de la práctica basada en ocurrencias o en complacencias. La medicina también pierde su esencia científica cuando se ejecuta de manera anecdótica. Lo que funciona aparentemente bien en pocos pacientes, no necesariamente es válido para el resto. Peculiaridades genéticas o biológicas, estilos de vida o efectos placebo, inciden en la eficacia y seguridad de un determinado producto. Es prudente, además, huir de las modas. Debemos, por ejemplo, ser cautos ante el entusiasmo reciente por la dieta cetogénica (“keto”). Aunque resulte inicialmente eficaz para perder peso, la estrategia no es generalizable, provoca algunas reacciones indeseables y carece de evaluación a largo plazo para garantizar su seguridad. Por ahora, nada reemplaza en beneficio e inocuidad a la dieta mediterránea, acompañada de ejercicios físicos cotidianos y hábitos saludables. Tenga cuidado con los consejos de gente sin credenciales en medicina o nutriología. Su salud puede quedar comprometida.
El autor es médico