Al inicio de los años setenta del siglo pasado, un joven recién graduado de Antropología de la Universidad de los Andes en Colombia, regresaba a su país con deseos de poner al servicio del desarrollo nacional sus conocimientos. Stanley Heckadon Moreno había salido del país cuando aún regía un sistema democrático, pero al regresar encontró todo cambiado.
Desde octubre de 1968 el poder estaba en el Cuartel Central de Avenida A.
La represión que produjo el golpe militar había sido especialmente violenta en Chiriquí -la tierra de Stanley-, así que pudo constatar el miedo que sentían sus coterráneos y la falta de libertades. El cambio se sentía hasta en aquel recóndito lugar junto al río Chiriquí Viejo en el que había crecido junto a sus abuelos.
Sin embargo, le urgía pagar la deuda contraída con el Ifarhu. Así que, diploma en mano, se lanzó a buscar trabajo por los complejos vericuetos del poder de aquella época.
Afortunadamente para él y para el país, sus credenciales académicas encajaban muy bien en los planes del llamado Gobierno Revolucionario y fue inmediatamente contratado en la Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad, una institución nacida con los militares que luego degeneró en lo que degeneró. Necesitaban un antropólogo que se encargara de los proyectos de desarrollo comunitario en las áreas indígenas y Stanley era perfecto para el cargo.
La tarea asignada permitió al joven chiricano recorrer el país de canto a canto. Fue su introducción a la pobreza y el subdesarrollo de Panamá. Más tarde pasó a trabajar en aquella mítica Dirección de Planificación de la Presidencia creada en los años sesenta por los gobiernos liberales, y que había sido la casa de profesionales muy comprometidos con el desarrollo del país, como Jorge Riba, Carlos Valencia y muchos otros.
Aquel espíritu original aún permanecía cuando Stanley inició sus labores en la Dirección de Planificación de la Presidencia. Le asignaron la evaluación de los asentamientos campesinos que existían por todo el país. Sus hallazgos evidenciaron una corrupción tremenda y una oportunidad perdida; una larga historia de mal manejo de los recursos públicos que no parece tener fin.
El gobierno militar impulsaba entonces programas con nombres sonoros que vemos replicar estos días. Allí quedó para la historia la “conquista del Atlántico y del Darién”, como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo de Panamá 1970-80. Una estrategia que veía como urgente la incorporación de las selvas del Caribe y Darién a los procesos de desarrollo nacional. Una incorporación que implicaba su destrucción para transformarlos en potreros que sirvieran para la ganadería.
Mientras eso pasaba (leer De Selvas a Potreros de S. Heckadon), desde la Dirección de Planificación de la Presidencia se trabaja también en el combate a la pobreza, por lo que le encargan a Stanley el análisis de lo que pasaba en Tonosí, uno de los cinco distritos más pobres del país en aquellos años.
Como buen investigador social, tuvo interminables conversaciones con los campesinos que vivían en miserables ranchitos entre la calle y la cerca de púas de las fincas ganaderas.
Le impresionó el nivel de pobreza y la concentración de la tierra, y fue allí donde escuchó por primera vez y de forma repetida la frase “porque se acabaron los montes”.
Era la forma como los campesinos explicaban sus constantes traslados. Los bosques se acababan y tenían que irse porque solo quedaba tierra yerma y pobreza.
Fue en ese proceso de análisis de la pobreza en Tonosí, que Stanley Heckadon descubrió el impacto que el hombre tenía sobre la naturaleza, llegando a la conclusión que la política que impulsaba el gobierno estaba equivocada. En lugar de combatir la pobreza la estaban agudizando.
Era ir contra corriente porque como señala en el libro citado, “con excepciones, el liderazgo económico, político y militar de Panamá del siglo XX adoleció de conciencia ecológica; el desarrollo debía darse a todo costo. Los bosques se consideraron símbolo de subdesarrollo, un recurso sin beneficio económico. Lo ideal era sustituirlos por potreros... recuerdo vivamente cuando el Ministro de Planificación de Panamá, Rigoberto Paredes, nos dijo a un grupo de técnicos planificadores en 1972, que su ambición era convertir todo el país en un gran potrero de frontera a frontera”.
Esta historia viene a cuento estos días de crispada discusión por la renovación del contrato minero de Cobre Panamá en particular y del desarrollo minero del país en general. En los años setenta del siglo pasado, los señores que tomaban las decisiones en materia de políticas públicas nada sabían de medioambiente, cambio climático y similares. No es el caso hoy.
Pretender que en un país tan pequeño se desarrollen los más de cien proyectos de minería metálica a cielo abierto que están esperando autorización en el Ministerio de Comercio es un suicidio colectivo. Urge una moratoria minera porque nuestra riqueza está en nuestra biodiversidad, en nuestros recursos marinos, en nuestra maravillosa riqueza hídrica, en la protección de esos bosques que no podemos permitir que se acaben.
La autora es presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana (TI Panamá)







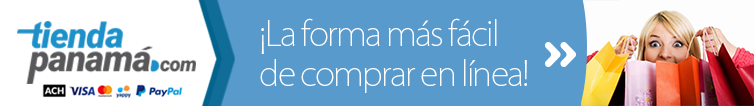
 Fundación, destrucción y traslado de la ciudad de Panamá 1519-1688
Fundación, destrucción y traslado de la ciudad de Panamá 1519-1688  Historias Breves. Panamá, siglos XVI a XIX
Historias Breves. Panamá, siglos XVI a XIX  Compás financiero personal: Descubre las finanzas desde lo básico e intuitivo hasta su sorprendente lado humano y pon los números a tu favor
Compás financiero personal: Descubre las finanzas desde lo básico e intuitivo hasta su sorprendente lado humano y pon los números a tu favor  Lámpara extractor
Lámpara extractor 