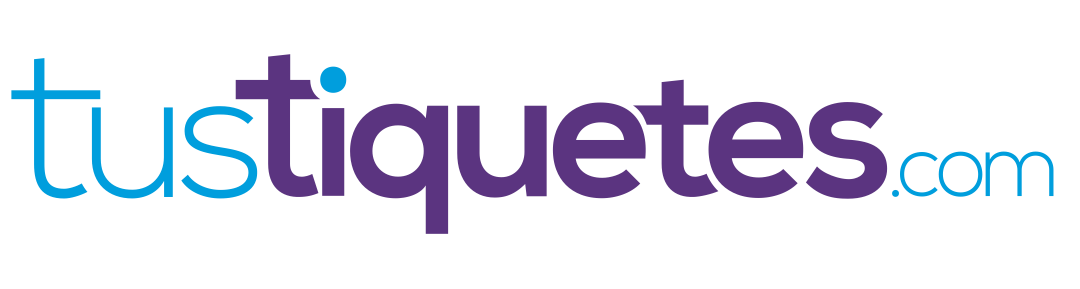La calidad de la educación médica en Panamá ha sido objeto de debate tras la reciente publicación de datos del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, los cuales revelan que más de 4,600 egresados no han aprobado el examen de certificación en los últimos diez años. Lo más relevante es que este informe ha generado una reacción ciudadana, ya que el 57% de los reprobados provienen de universidades privadas, lo que ha puesto en discusión la gestión de la educación médica en el país.
Más que un problema puntual, estos resultados representan una oportunidad para un análisis más profundo, que trascienda la sorpresa inicial y la preocupación generalizada, y permita orientar acciones concretas para mejorar la formación académica. Es crucial superar la búsqueda de culpables o el enfoque ideológico y dar paso a un diálogo basado en evidencia, que fortalezca el sistema educativo con soluciones estructurales.
Con los datos que hoy día tenemos, es necesario analizar en detalle la información para poder accionar eficazmente. De los 1,800 aspirantes que presentaron la prueba para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP), solo 176 lograron aprobar ambos exámenes con una calificación de 60 o más, lo que representa apenas un 9.77% del total. Un análisis de los resultados, disponibles públicamente, revela que el 90% de los estudiantes obtuvo puntajes considerablemente bajos, lo que genera interrogantes sobre la calidad de la educación escolar en Panamá.
A pesar de que la mayoría de estos estudiantes egresaron de sus colegios con índices académicos sobresalientes, su desempeño en la prueba de admisión fue deficiente. Esto sugiere serias deficiencias en la preparación de los graduandos, lo que a su vez refleja posibles carencias en la formación de sus docentes y en las metodologías de enseñanza-aprendizaje empleadas en el sistema educativo.
Para realizar un análisis referencial, podemos observar lo que ocurre en México con los exámenes de acceso a residencias médicas. El Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) es el proceso de selección para ingresar a estas especialidades. En 2024, 50,635 médicos generales se inscribieron para presentarlo.
Aunque no se dispone de la tasa de aprobación específica para ese año, estudios previos indican que la tasa de aceptación ronda el 22%. Esto implica que aproximadamente uno de cada cinco aspirantes logra obtener una plaza de residencia.
Finalmente, es importante considerar que la metodología utilizada en una prueba influye significativamente en sus resultados. En la actualidad, de acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 43 de 2004, los Consejos Interinstitucionales de Certificación Básica de Profesiones y Carreras Técnicas en Ciencias de la Salud, así como los de Certificación de Postgrados y Especialidades, son los responsables de coordinar con la Universidad de Panamá la elaboración, aplicación y evaluación de estos exámenes, por lo que podría ser oportuno tener participación de una representación de las universidades privadas para entender y preparar metodológicamente sus egresados.
El análisis de los resultados muestra diferencias significativas en el desempeño de los egresados, lo que refleja condiciones operativas distintas entre las universidades públicas y privadas. Factores como el acceso a infraestructura hospitalaria, la contratación de profesores internacionales y la disponibilidad de recursos afectan la forma en que cada institución puede formar a sus estudiantes.
En este contexto, el uso de datos educativos bien analizados puede responder preguntas clave: ¿Cuáles son las metodologías más efectivas en las universidades con mejores resultados? ¿Cómo influyen las prácticas clínicas en el desempeño de los estudiantes? ¿Cuál es la dedicación de los estudiantes en universidades con distintos modelos educativos? ¿De qué colegio han egresado?
Los datos son esenciales para diseñar estrategias de mejora educativa, como la implementación de evaluaciones diagnósticas a lo largo de la carrera para detectar deficiencias a tiempo, y la actualización de los planes de estudio para alinearlos con estándares internacionales.
Un Caso de éxito: Chile y la reforma basada en datos
Chile ofrece un ejemplo exitoso de cómo el uso de datos ha transformado la educación médica. En 2010, implementó un Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, que exige a las universidades cumplir con estándares estrictos y procesos de acreditación obligatoria. Además, instauró exámenes de egreso estandarizados para carreras como Medicina.
Gracias a esta estrategia, varias universidades lograron mejorar sus estándares de formación, lo que se reflejó en un aumento del 30% en la tasa de aprobación de los egresados en los exámenes nacionales de certificación. Aquellas instituciones que no cumplieron con los requisitos fueron sancionadas o cerradas.
En Panamá, algunos procesos similares han comenzado recientemente, incluso con apoyo de aliados internacionales, y sus resultados se podrán evaluar en el mediano plazo. Sin embargo, el éxito del modelo chileno radica en que no se enfocó en señalar fallas individuales, sino en crear un sistema de monitoreo continuo basado en variables de impacto. Además, la transparencia en la publicación de datos permitió generar una competencia constructiva, en la que los mejores resultados impulsaban mejoras en las normativas tanto para universidades públicas como privadas.
Acciones urgentes para la educación médica en Panamá
A partir de la evidencia disponible, es posible proponer acciones concretas para fortalecer el sistema educativo panameño:
1. Implementar evaluaciones periódicas para detectar deficiencias antes del examen final de certificación. De igual forma a nivel de educación básica para analizar información de egreso de secundaria.
2. Fortalecer la acreditación universitaria, estableciendo estándares de calidad exigentes y asegurando su cumplimiento.
3. Revisar los criterios de admisión a Medicina, para garantizar que los estudiantes ingresen con un perfil académico adecuado.
4. Utilizar datos para la toma de decisiones, creando una plataforma pública con indicadores de desempeño, que permita un seguimiento continuo del sistema educativo.
Conclusión: La oportunidad de transformar la educación con datos
El debate sobre la educación médica en Panamá debe evolucionar hacia una discusión basada en datos y evidencia, dejando de lado posturas subjetivas para enfocarse en soluciones concretas.
Gracias a los datos, hoy es posible identificar brechas en la formación médica y utilizarlas como una herramienta para la transformación educativa. Así como Chile logró mejorar su sistema mediante monitoreo, evaluación y estándares claros, Panamá tiene la oportunidad de convertir esta crisis en un punto de partida para una reforma estructural.
Ya disponemos de información valiosa, pero el verdadero desafío radica en cómo la utilizamos para impulsar cambios reales y en la necesidad de seguir demandando más datos para un análisis continuo y fundamentado. Una vez más, Panamá tiene ante sí una oportunidad, pero las oportunidades solo benefician a quienes están preparados para aprovecharlas. La pregunta es: ¿estamos realmente listos para dar esta conversación y transformar el sistema, o seguiremos permitiendo que este debate sea solo un titular más con fecha de caducidad?
La autora es experta en educación superior, presidenta de Innkind y CEO de SénecaLab.