La Ciudad del Saber fue un hermoso proyecto que surge de una vieja idea de Fernando Eleta Almarán, ingeniero panameño que como pocos fue formado en dos de las primeras universidades del mundo, Stanford y MIT, la de crear la Universidad Interamericana en terrenos e instalaciones de la Zona del Canal. Idea que debía materializarse cuando Panamá lograra la reversión de esos bienes gracias a los Tratados Torrijos-Carter después de 1979.
En 1994 y antes de tomar posesión de los cargos de canciller y vicecanciller, Gabriel Lewis Galindo y yo conversamos sobre muchos proyectos. Uno de ellos fue la necesidad de impulsar desde la Cancillería la mejor integración de las áreas revertidas. Coincidimos en que, así como las bases militares significaban la venta de servicios y la captación de divisas para la economía panameña, convendría que, en el futuro, parte de las instalaciones cambiaran radicalmente de función y continuaran apoyando la economía y también la educación panameña. Por razones prácticas y simbólicas, transformar los sitios que ocupaban soldados y oficiales, en lugares con profesores y estudiantes. Pero, eso sí, que produjeran divisas para el país, además, naturalmente, de transferencia de conocimientos y tecnología para Panamá.
A principios de 1995 Gabriel Lewis Galindo, Fernando Eleta Almarán y Omar Jaén Suárez se reunieron formalmente en el Palacio de las Garzas con el presidente Ernesto Pérez Balladares, que aceptó con gran entusiasmo el proyecto de Ciudad del Saber que tenía un propósito bien claro y bien definido. No sólo no debía costarle a la sociedad panameña, sino que tenía que producir, rápidamente, conocimientos, divisas y empleo. Era, además, un proyecto que –aparte de las tierras y edificios que ponía el Estado a su disposición- debería ser dirigido y financiado, íntegramente, por el sector privado y a él debían integrarse, de manera íntima y concreta, el sector privado internacional de grandes fundaciones y universidades, de centros de investigación de prestigio en el mundo más avanzado.
Antes, en la oficina privada de Gabriel Lewis Galindo se realizaron las primeras reuniones con un grupo de empresarios privados que deberían apoyar con aportes financieros sustanciales el proyecto, a los que se añadieron los rectores de la Universidad de Panamá y de la USMA. El primer escollo apareció al proponer dichos rectores, en reunión que recuerdo en 1994 en el despacho de Gabriel Lewis Galindo, que como yo quedó consternado y por ello cesó de asistir a las siguientes reuniones, como condición de la llegada de universidades prestigiosas, que los títulos que otorgaran fueran validados por la Universidad de Panamá. Así, las primeras universidades del mundo serían calificadas por una de las más oscuras intelectualmente de Latinoamérica. Eso mató el proyecto original de crear en Panamá un centro de estudios universitarios de alta calidad para panameños y extranjeros de Latinoamérica, con extensiones de las mejores universidades del mundo con precios accesibles para estudiantes panameños y de toda la región. Finalmente, el sector privado representado en la Fundación no cumplió su compromiso.
Se creó la Fundación Ciudad del Saber en 1995 que comenzó a operar en Albrook en espera de la reversión de Clayton en 1999. Ese año se le dota de un gran globo de valiosos terrenos urbanizados de 120 hectáreas con imponentes edificios administrativos y 369 viviendas. Terminó por acoger algunas instituciones académicas extranjeras que tienen allí programas y sobre todo su proyecto de más logro, el Tecnoparque Internacional de Panamá, que comenzó con una cooperación de más de un millón de euros de la Unión Europea que solicité al comisionado español, Manuel Marín, durante una visita a Bruselas en 1995. Sobrevivió el proyecto porque el doctor Nicolás Ardito Barletta como administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica y desde 1995 hasta por lo menos el año 2000 apoyaba con millonarias subvenciones la mayoría de las tareas de la Ciudad del Saber.
Estimo que la presidencia de la Fundación de la Ciudad del Saber debería recaer en verdaderos académicos del más alto nivel internacional, conocidos y respetados en ese mundo de gran competencia (tipo Premio Nobel o equivalente), que pudieran atraer extensiones de grandes universidades que encabezan la lista de excelencia. Puede la Ciudad del Saber, con una legislación que permita la participación mayor de extranjeros eminentes en su dirección y una verdadera autonomía académica frente a la Universidad de Panamá, tomar un rumbo y, sobre todo, una velocidad mayor y producir, rápidamente, divisas y conocimientos para toda la sociedad, además de convertir a Panamá en un faro de ciencia y educación para la región latinoamericana.
Concepto que implica calidad académica suprema, competencia abierta y sin límites y selección de lo mejor y de los mejores del mundo exterior y del local, que sólo tendrá éxito, a mi parecer, si se implementa así. Proyecto que entraña una grave responsabilidad, al que todos los panameños hemos dedicado enormes recursos, áreas y edificios revertidos que valen centenares de millones de dólares, y que deberá demostrar resultados concretos e importantes que tanto necesitamos con urgencia.
Al final, el problema más grande, a mi juicio, que encara Panamá, es el de la educación, especialmente de calidad. Creo que la causa de casi todos nuestros males se encuentra en un sistema educativo que hace mucho tiempo agotó todas sus posibilidades. Que no está diseñado para enfrentar la competencia intelectual, cultural y tecnológica de alto nivel, indispensable para sobrevivir en un mundo cada vez más globalizado, y para potenciar el recurso más importante que tiene un país o una sociedad, la capacidad cerebral de su gente. Si en eso puede contribuir la Ciudad del Saber, a través de la instalación de centros de enseñanza e investigación de primer mundo que derramaran sobre el resto del país sus beneficios, sería un aporte no sólo urgente sino también apreciable, fundamental. Queda, pues, la tarea pendiente.
El autor es geógrafo, historiador, diplomático y promotor de la Ciudad del Saber







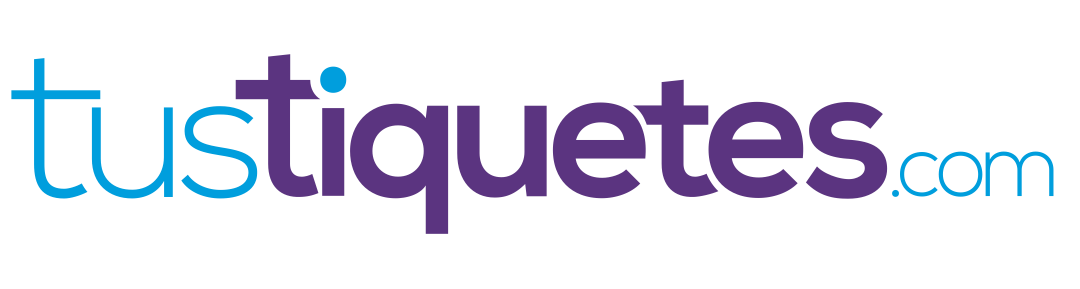
 Wine and Cocktail Fusion Fest 2025
Wine and Cocktail Fusion Fest 2025 AFRIK TATTO CONVENTION
AFRIK TATTO CONVENTION