Hemos alcanzado un punto de inflexión en la educación médica en el país, frente a una situación delicada: el no cumplimiento del Estado para con el médico, a quien se le exige cumplir con un requisito del Estado: la obligación de completar un internado de dos años para ser reconocido su título de médico y su idoneidad para ejercer la medicina en todo el territorio nacional, como lo establece la Ley 66 del 24 de junio de 1946 y el Decreto de Gabinete 196 del 24 de junio de 1970.
Este Decreto de Gabinete determinaba que el primer año de internado tenía que aprobarse “en cualquiera de las siguientes instituciones: Hospital Santo Tomás, Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón, Hospital de la Caja de Seguro Social y Hospital José Domingo de Obaldía y cualesquiera otra que el Ministerio de Salud le asigne funciones de docencia con esta finalidad”. Y, agregaba: “Cuando el graduado haya hecho el internado rotatorio en otro país, en el que sea necesario este requisito para el libre ejercicio de la profesión, le será reconocido como tal en nuestro país”. Con respecto al segundo año de internado en el interior del país, era más escueto: “Haber cumplido y aprobado el segundo año de internado en el interior de la República”.
Inicialmente, se escogieron cuatro hospitales asignados con “funciones de docencia” que les eran inherentes, lo que sugiere que el concepto del interno como médico en entrenamiento no se discutía. Así fallaba la Corte Suprema de Justicia el 12 de mayo de 1987, en su Resolución 3. Ahora que lo conozco, se me obliga recordar un mediodía mío en el Hospital General de la CSS, durante mi primer año de internado en Panamá, cuando un connotado, respetado y temido cirujano, al verme salir de la biblioteca, me increpó con tono alto y rostro de ningún amigo, “¿qué hace usted aquí? Aquí no se viene a estudiar, se viene a trabajar”. La elocuente situación para descubrir lo escondido: el internado se hizo para tener mano de obra barata.
El fallo de la CSJ insistía en la “suma importancia” de que las instituciones docentes garantizaran “un proceso de enseñanza y aprendizaje…cónsono con las necesidades en materia de salud” y clasificó los hospitales de docencia de la República, “de acuerdo a su organigrama funcional, personal médico y profesiones afines capacitados para tal fin, equipo y materiales que faciliten la enseñanza y aprendizaje de conocimientos y habilidades al personal de salud a nivel de pregrado y postgrado en dichas instituciones”.
En algunos países, un interno es un estudiante de la medicina o la cirugía, un médico en entrenamiento, un profesional en evolución hacia su graduación y su idoneidad. Este concepto -que no es compartido por todos los médicos ni en todas las instituciones- obliga a que el médico interno ejerza la práctica bajo guía y supervisión en un programa de entrenamiento, en una forma de alineamiento del hospital con el entrenado y la escuela de medicina. Ese concepto es también mi opinión: un interno es todavía un estudiante de medicina o de cirugía, cuya idoneidad para ejercer libremente su profesión está aún en curso y por lo cual no puede ni debe ser abandonado durante su formación clínica o quirúrgica, ni absorbido por el mercado y la industria médicas.
Entonces, logrado el efecto de aquellos gestos y palabras, no atiné a responderle al venerable profesor de cirugía -cosa que fui aprendiendo con el tiempo- para recordarle que la escuela de medicina no termina con un diploma. Tampoco termina con la idoneidad en mano. En esta vocación, la responsabilidad y el compromiso con el paciente nos obliga a no terminar de estudiar. Por eso, los programas de internado no se pueden dejar algarete, no se pueden crear para sacar trabajo, no se pueden sortear a los vaivenes de los políticos, de los impedimentos del sistema de salud y, mucho menos, a la fuerza de trabajo que puede estar o no disminuida por razones diversas. Los internados desarrollan el carácter médico en los internos: crear confianza y merecerla. No se puede prescindir de esos dos años, pero tampoco se pueden despreciar en otros intereses. “Lo que los médicos hacen debe ser consistente con lo que los pacientes y la sociedad les confían que hagan y esto no debe arriesgar la confianza futura en la profesión”, ha recordado con puntual certeza Rosamond Rhodes. El internado no es solo para consolidar el aprendizaje de las materias fundacionales; es la oportunidad para forjar su carácter, para desarrollar sus actitudes o virtudes, para decidir qué comportamiento lo distinguirá de aquí en adelante, qué deberes cultivar. Esta es la formación que se le debe al médico que espera por uno o dos años de internado.
Mi diploma de medicina y cirugía se me entregó solamente al completar siete años de estudios: seis años entre las aulas de la facultad, los consultorios de salud pública y privados en la comunidad, y en las salas hospitalarias para observar, cuestionarme y aprender de los pacientes, de cómo elaborar sus historias clínicas y conocer mejor sus molestias, sus costumbres, su cultura, sus creencias. Aprendí con excelencia procedimientos, cómo analizar resultados, para luego, durante un año como interno en el hospital universitario, de allí su nombre, rotar por diferentes especialidades, para poner en práctica lo aprendido, descubrir lo que no sabía, siempre con la cercana vigilancia y guía de tutores y mentores médicos, a quienes les atraía la docencia y tenían la capacidad para enseñar.
Ese era y debe ser el escenario donde aplicar las ciencias fundacionales de la medicina. Es la respuesta al mundo real, al que se enfrenta el estudiante para aprender ahora el arte de la medicina, a través del humanismo que se debe proyectar en cada encuentro con el paciente. Estos conceptos se pierden en una sociedad del cansancio y de la ligereza, ese fantasma que todo lo minimiza, que todo lo reduce al tiempo inmediato de la fluidez, donde no hay compromisos ni duración, sino el esclavizante concepto del rendimiento económico, el de las finanzas que miden costos y beneficios, también financieros. No es el mismo idioma del médico humanista, donde el beneficio supera la contabilidad de los dólares, donde el rendimiento económico se mide en la salud y el bienestar de las gentes.
Toca entonces ahora hacer la pregunta cuya respuesta no develan las autoridades: para los internos, ¿no hay plazas o no hay plata? Es incongruente y hasta detestable por lo que tiene de burla, oír decir que se necesitan médicos en el país y, al mismo tiempo, atreverse a decir que no hay plazas para médicos internos en ese mismo país. No hay plata ni hay recursos. Los recursos no son solamente estructuras, sino tecnología y recursos humanos. Mucho tiempo se ha perdido y le debemos a los graduados de medicina y cirugía alcanzar sus sueños, su llamado, su vocación. Echemos para atrás el tiempo, cuando éramos graduandos y queríamos entrar al hospital al día siguiente, ya doctores, como así nos lo creíamos y orgullosos lo decían nuestros padres.
No tengo cifras concretas para afirmar que aquí no faltan médicos ni internos; lo que sí es un hecho visible es que la pandemia dio cuenta de lo indeseable de un sistema sin recursos, que tuvo que recurrir a ese bloque grande y aún en formación, como son los médicos internos, para afrontar la gravedad de una infección devastadora y cuidar pacientes con no más que su vocación. Los programas de internado deben revisarse, los internos deben respetarse y debe prevalecer el compromiso de servicio y atención a la población, mientras se responde a los tiempos. Hay que encontrar los dineros entre los excesos del gasto público. Los internados como se sufren hoy, no son la causa de las serias falencias en salud pública, sino el resultado que redunda en daños, de una forma de maraña lírico-moral, como diría Italo Calvino.
El autor es médico pediatra y neonatólogo







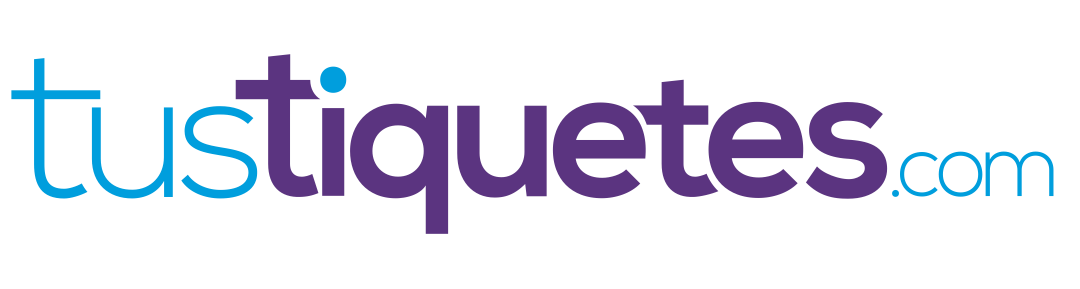
 ¿Quién será el Conejo de Pascua?
¿Quién será el Conejo de Pascua? Wine and Cocktail Fusion Fest 2025
Wine and Cocktail Fusion Fest 2025 AFRIK TATTO CONVENTION
AFRIK TATTO CONVENTION 14° Festival Internacional de Artes Escénicas
14° Festival Internacional de Artes Escénicas