En 1921, se produjo un debate en Panamá sobre el destino de los trabajadores antillanos que vinieron a trabajar en la construcción del Canal. La organización Gremios Unidos de Panamá había jugado un papel fundamental en la huelga del “silver roll” que realizaron los obreros canaleros en 1920, por lo que se esperaba su solidaridad. No sucedió.
El tema viene a cuento estos días de histeria colectiva por el apoyo de Panamá al Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la Organización de Naciones Unidas, que tiene como objetivo enfrentar de forma conjunta y sensata los crecientes flujos migratorios; esos que no se detendrán porque miremos para otro lado con nuestra banderita panameña en la mano.
En realidad, nada nuevo. Tenemos una vergonzosa historia de racismo y exclusión que se formalizó inicialmente con la Ley de Migración de 1926, que prohibía expresamente la llegada de “chinos, japoneses, sirios, turcos, indio-orientales, indo-arios, dravidianos, negros de las Antillas y de Las Guyanas, cuyo idioma original no sea el castellano”. Es decir, la cosa es previa a la Constitución de 1941 que, ya sabemos, constitucionalizó de la mano de Arnulfo Arias Madrid, el racismo y la exclusión que venía pregonando desde la década del 30, cuando dirigía el Boletín Sanitario, del Departamento de Sanidad y Beneficencia. Su tristemente célebre editorial “Mejoramiento de la raza”, quedó registrado para la historia.
Para algunos historiadores, el rechazo a lo diferente o la abierta xenofobia que surge cada tanto por estos lares puede ser el resultado de la historia de discriminación impuesta primero por los descendientes blancos de los conquistadores españoles, y más tarde por el sistema segregacionista existente en la Zona del Canal.
Pedazos de la muralla que separaba la población blanca de los negros y mulatos del arrabal, aún pueden verse en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá. Y, como nos relata Mariano Arosemena en su obra Apuntamientos Históricos (1801-1840), en el Panamá colonial, el rechazo al extranjero desaparecía si se sometía a los rituales religiosos de la élite: “Al extranjero que tenía la desgracia de venir accidentalmente al istmo, lo desdeñaban los colonos llamándole judío, enemigo del cristianismo. Por el contrario, al forastero de las otras colonias, que aparecía entre nosotros, y en la iglesia se daba fuertes golpes de pecho, oía la misa toda de rodillas, confesaba y comulgaba, a ese hombre se le brindaba la estimación de todos teniéndosele por buen cristiano, fuera cual fuese su conducta en los demás”.
El tema cobró renovado auge en 1923 con el surgimiento de la organización Acción Comunal, cuyos dirigentes pertenecían a la clase media y ejercían profesiones liberales. Con el lema “hable en castellano, cuente en balboas” y otras apelaciones a lo local, no solo enfrentan la presencia estadounidense en el enclave canalero, sino que se oponían al nombramiento de técnicos extranjeros en el gobierno del presidente Belisario Porras.
Fue el inicio de la llamada doctrina “panameñista”, y la aprobación de una serie de leyes que, hasta hoy, limitan el ejercicio de toda clase de profesiones. Enfermeras, contables, trabajadores sociales, médicos, dentistas, abogados, docentes, veterinarios, químicos y un largo etcétera son profesiones reservadas a los panameños.
Este escenario, marcado por una fuerte “gremiocracia”, se parece al de la Europa del siglo XI cuando surgen las primeras asociaciones de artesanos y comerciantes -sastres, tejedores, curtidores, herreros, carpinteros-, que impedían ejercer estos oficios a quienes no formaran parte de ellas. Algo así como la colegiatura obligatoria que intentaron imponer los abogados agremiados locales.
Diez siglos después, algunos principios del medioevo gozan de buena salud en Panamá, amenazando la libertad y afectando el desarrollo del país. Si un premio Nóbel viene a vivir a Panamá, no podría ser catedrático universitario. Las leyes que sustentan aquello de “Panamá para los panameños” lo impediría.
Pero quiero ser justa. La creciente ola xenófoba no es exclusiva de estos lares. En realidad, el Pacto Migratorio ha unificado a las fuerzas populistas y de extrema derecha de medio mundo, con Donald Trump a la cabeza.
Al primer ministro de Bélgica, Charles Michel, le costó el cargo. El 10 de diciembre firmó el Pacto Migratorio en Marraquech, sabiendo que perdería el apoyo de las fuerzas nacionalistas flamencas con las que había formado gobierno. Esta amenaza no lo detuvo, es un político decente.
La autora es periodista, abogada y presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana.






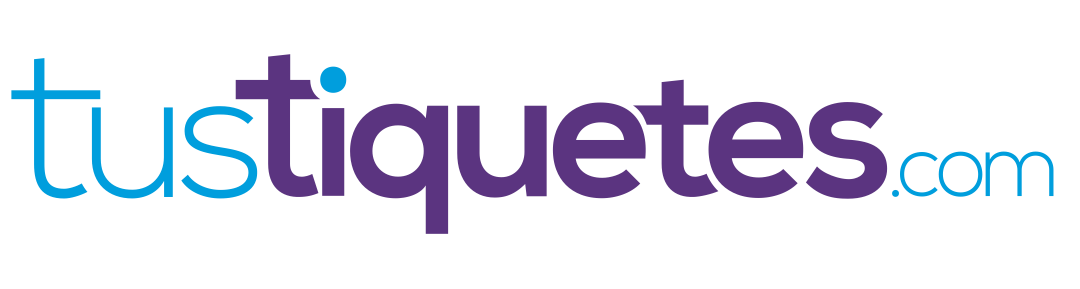
 Wine and Cocktail Fusion Fest 2025
Wine and Cocktail Fusion Fest 2025 AFRIK TATTO CONVENTION
AFRIK TATTO CONVENTION